La idea de volverle a ver la cara a mis compañeros de primaria después de tantos años, me asustaba: cómo iba a reconocerlos, o ellos a mí, y acordarme de los nombres, menos aún. Si en aquel entonces me costaba acordarme de tantos nombres, ahora menos. Además, a muchos de ellos les decíamos por sobrenombres, a unos por cariño, y a otros, por odiosidad. Pero de todos modos, la cuestión era un reto, de la forma que uno quisiera verlo, y habría que tomarlo, no tanto por ellos, sino por Tamalito. Mientras iba a su casa trataba de desempolvar tantos recuerdos, tantas cosas que habrían pasado en esos años, y aunque de la mayoría era imposible acordarse, con un poco de esfuerzo me empezaban a llegar tantos recuerdos, que no sabía ni cómo ordenarlos.
Los veía así como en una película muda, además, confundidos, estoy seguro, y mezclados. Así, pasaban por mi mente con mucha rapidez. Veía al colegio, a los muchachos, a los maestros, pero sin verles la cara. Estaban allí, en ese espacio entre la imaginación, el invento y el recuerdo. Oía a la algarabía de los recesos y al silencio de las clases. Las risas y los gritos. La campana para entrar y salir. El inmenso patio central y el sol que calentaba sin llegar al calor. Algunos recuerdos me alegraban, otros me entristecían.
Pero sobre todo, resaltaba el tercer grado de aquella escuela que había sido la gran simiente de toda nuestra educación, y de ella, principalmente, la “señorita de tercero”, aquella mujer que en esos tiempos nos parecía una vieja, pero que después pensándolo muy objetivamente, era una mujer joven, de tal vez unos veinticinco años, o sea, mucho menos que los que yo tengo ahora.
Pero como las cosas son relativas, o así dicen, la señorita Teotiste era una vieja. Delgada y agria, siempre con una regla en la mano, dispuesta a descargarla con la velocidad de un áspid sobre aquellos que no contestaban rápidamente, o se reían mucho, o se distraían mirando por la ventana al infinito. Pero la peor de las ofensas para ella era, por supuesto, llamarla “señorita Teo”, lo que causaba inmediatamente una explosión de risas pues esto aseguraba no solamente tres reglazos bien asentados en la palma de la mano, acompañados rítmicamente de su pronunciación de Teo-tis-te, sino cien líneas en una plana que rezaban “la señorita se llama Teotiste y no Teo”, la cual, para añadirle más al castigo, había que hacerla en los momentos del receso o antes de irse para la casa.
El chiste se hacía a costilla de los recién ingresados al colegio, a los cuales se les instruía específicamente de que a ella le gustaba que le dijeran Teo. Ese error costaba caro y era inolvidable, además que le enseñaba a los nuevos que tenían que adaptarse a las reglas del grupo. Era una especie de ceremonia de iniciación, de la cual no se salvaban ni las niñas, pues aunque a ellas les cambiaban los reglazos por jalones de orejas, no les perdonaban las líneas. Para cerrar el episodio, se dirigía al salón aclarándole “que ni en su casa le decían Teo”.
Era algo parecido a lo que sucedía con el director, el señor Epaminondas Añez, que tenía expresamente advertido a todo el mundo que le llamara “Epa”. Y eso era una obsesión que le hacía a él llegar a un grado de paranoia en el que trataba de detectar cada vez que alguien dijera simplemente “epa”, porque inmediatamente decía que lo estaba llamando a él, lo que equivalía a ser acusado de “abusador y falto de respeto”.
En realidad, había algo de cierto en su obsesiva persecución, pues los muchachos se paraban cerca de él para llamarse la atención gritándose “epa, ven acá”, a lo que él saltaba como tigre buscando presa abalanzándose sobre el sospechoso del insulto y sin oírle explicación, castigarlo, esta vez, con quinientas líneas de “el director no se llama epa sino Epaminondas”, que por supuesto tenía que entregar ese mismo día antes de irse para la casa.
Demás está decir que escribir esas quinientas líneas llevaba varias horas después de la salida, pero a él no le importaba porque él vivía allí, y dejaba al castigado preso en su oficina hasta que terminara. Lo que me acuerdo es que uno salía con el brazo encalambrado, y que al llegar a esas horas a la casa, le esperaba algo así como el segundo capítulo del castigo. Santo remedio.
Sin embargo, gritar “epa”, cerca del director, se había convertido en un juego en el que se retaban los muchachos entre apuestas, o para lucirse delante de las niñas. A veces valía la pena, otras veces no. Pero era un juego tan divertido como tocar las puertas de las casas y gritar “correo”, mover los potes de basura hacia el centro de la calle, o dispararle unas pedradas a los bombillos de algún poste, cuando la fila de muchachos se dirigía a sus casas por la tarde.
Cuando esos incidentes sucedían, con toda seguridad llegaba una queja al colegio, por lo que don Epaminondas nos esperaba como una cascabel ese otro día por la mañana. Empezaba con un discurso sobre la convivencia ciudadana y los deberes del buen vecino, continuaba con el buen nombre de la escuela, el futuro de los estudiantes y la patria, y terminaba buscando a los culpables que se escondían como si fueran de un grupo de la resistencia, previa amenaza a los delatores, entre los muchos otros que ni sabían que era lo que había pasado. Como no los encontraba, según el tamaño de la queja, proseguía con amenazas que a veces llegaban a la realidad de los castigos colectivos, coronados por la máxima sentencia bíblica de “que pagaran justos por pecadores”.
Por eso era que mientras más me acercaba a la casa de Tamalito, más me acordaba de esos episodios, y menos me acordaba de los nombres de mis compañeros, y empecé a prepararme porque tendría que recurrir al saludo genérico de “epa, cómo te ha ido”, para poder salir de los apuros que me esperaban, sin tener que disimular que no tenía ni la más mínima idea de con quién estaba hablando.
Pero con Tamalito, yo sabía que no sería así. Él siempre había sido algo muy especial para mí y para todos, sobre todo por su carácter, siempre afable, siempre con una sonrisa por delante, y especialmente generoso, porque siempre estaba comiendo y siempre estaba compartiendo lo que comía y lo que bebía.
Al frente de la cantina, le hacían una rueda, porque sabían que él repartía caramelos como un rey de carnaval. Un mordisco, un sorbo o un pedacito, pero repartía. A veces me molestaba porque parecían aves de rapiña congregadas para repartirse el botín de su generosidad. Pero él sólo se reía y entregaba. A veces, creía yo, que lo hacía para comprarles su amistad, aunque fuera solamente durante el receso, pues ésta se esfumaba con los golpes de la campana que hacían regresar al salón de clases. Sin embargo, Tamalito llegaba al salón con los bolsillos llenos y seguía repartiendo como una piñata reventada.
Con lo que más nos hacía reír Tamalito, era con los ejercicios de la clase de gimnasia. Si bien a casi nadie le gustaba esa clase, porque eso de marchar y brincar a pleno sol no era nada gracioso, gracias a él la clase se hacía tolerable, al punto que hasta nos llegó a gustar.
Con el uniforme de ejercicios, el pobre Tamalito parecía que iba a reventarse, pues su humanidad escasamente cabía en él. El ecuador de su circunferencia se hundía en la ropa enseñando la panza que él mismo denominaba hemisferio norte y hemisferio sur, dejando ver a sus piernas como dos palillos sosteniendo a una aceituna.
Su volumen luchaba contra los movimientos que el instructor indicaba acompasadamente con un pito, y a los que Tamalito jamás podía igualar. El instructor decía que Tamalito era “un ser arrítmico”. Sudaba, y su cara se ponía tan brillante que parecía un sol. Si se tiraba al suelo, no podía levantarse, y alguien tenía que ayudarle, y jamás pudo subirse en nada, pues su gravedad era imposible despegarla del suelo. Hasta el instructor se reía, pues era imposible no hacerlo. Y él también se reía, pues él sabía que inspiraba la risa de los demás.
El apodo de Tamalito se lo habían puesto los de ese tercer grado, aunque en cierta forma se lo había fabricado él mismo. Sucedió que para los carnavales de ese año, cuando hubo la fiesta del tercer grado a la que todo el mundo tenía que ir disfrazado, todos concurrieron con el aburrimiento de siempre, por lo que pasó totalmente desapercibida, como la del año anterior, de la cual nadie se acordaba. Como tenía que ser, unos fueron disfrazados de payaso, o de robot, o de cenicienta y de caperucita, sin faltar el Zorro, Supermán y Dorotea, la niña del Mago de Oz, cargando un perro de peluche y con unas zapatillas cubiertas de lentejuelas rojas para que brillaran como las de la película que recién estaba de moda.
No hay que olvidarse que en esos tiempos había que mandarse a hacer los disfraces con mucho tiempo de anticipación, y que siempre se inspiraban en los personajes más impactantes de la vida infantil. La calidad del disfraz se medía en cuanto menos explicaciones hubiera que dar, o sea, que lo obvio era la indicación de éxito seguro. Así, las costureras, mamás, tías, o madrinas de los disfrazados, hacían un despliegue de artesanía e inventiva cuando tenían que improvisar con la escasez de los recursos que esos tiempos existían. El mejor ejemplo, era el corcho quemado que se usaba para desplegar las patillas y los bigotes, y que los envidiosos se encargaban de regar por la cara de sus víctimas.
Todo transcurrió tan rutinariamente ese día, que nadie se dio cuenta que Tamalito no había ido. No valía la pena esconderse detrás de una máscara, o pintarse bigotes, pues todo el mundo sabía quién era quién. Aun así, nadie se dio cuenta que Tamalito no fue. Bueno, yo sí me di cuenta, porque lo estuve buscando y no lo encontré. Cuando terminó la fiesta, todo el mundo se fue a su casa. En realidad no supe qué le había pasado, pero suponía que lo averiguaría ese otro día, y así fue.
La fiesta había sido el martes de carnaval por la mañana, y al día siguiente, el miércoles de ceniza, todos volvimos a clase. Y fue precisamente ese día lo que nos hizo a Tamalito inolvidable.
Estábamos todos entrando al colegio, poco antes de las ocho de la mañana, cuando en medio de la algarabía y los empujones se presentó Tamalito. Lo acababan de dejar en la puerta, disfrazado, listo para la fiesta de carnaval, la cual había sido el día anterior.
Y llegó vestido, oh sorpresa, de tamal navideño: todo envuelto como una momia egipcia y amarrado con cordeles que le daba la vuelta a su enorme circunferencia, que daba la impresión de ser aún más amplia. Estaba redondo, amplio y descomunalmente alegre, dispuesto a ganar la atención de todo el mundo, como en efecto lo logró.
Cuando Tamalito se presentó, todo el mundo volteó y guardó un silencio inesperado como si hubiera entrado el director a un salón sin maestro. Luego, inmediatamente, todo el mundo empezó a gritar en coro “Tamalito, Tamalito, Tamalito”, como si hubieran ensayado el estribillo, hasta que él, al darse cuenta de su error, no tuvo más remedio que sumergirse en un mar de lágrimas. De allí le quedó el remoquete que más nunca se pudo quitar hasta que salimos del colegio en el sexto grado.
Me acuerdo del último día que lo vi porque fue cuando terminamos la primaria. Ese día estaba más alegre que nunca. Se me acercó y me dio un abrazo. Me dijo que su familia se mudaría para Caracas y que él iría a otro colegio allá en la gran ciudad. Años después volví a saber de él, pues había salido en los periódicos. Era abogado y se había hecho político. Tal vez era lo mejor que podía haber hecho porque la gente lo buscaba como a un billete de lotería, pero eso fue todo, de allí en adelante le perdí la pista, como a los otros del salón.
Cuando llegué a su casa, vi que había mucha gente afuera. Era la vieja casa de sus padres, en la que a pesar de no vivir en ella, tenía una gran placa de bronce que decía “J. R. Garrido, Doctor en Derecho”.
La gente que se agolpaba en el zaguán llegaba hasta la calle. Todos conversaban en un murmullo inconfundible. Me vi rodeado por la multitud, pero no conocía a nadie. No le hablé a nadie, pues todos me parecían desconocidos. A decir verdad, se me alivió la tensión de no tener que saludar a nadie en aquel mercado. Seguí caminando hacia adentro, apartándome los codos de los que ni siquiera se volteaban por curiosidad, lo que me consoló al saber que nadie me había reconocido, como yo tampoco a ellos. Llegué al salón principal de la casa donde tenía que estar Tamalito, rodeado de sus amigos más cercanos y sus familiares. Me acercaba hasta el centro del salón cuando me salió al paso una señora que me tomó por el brazo y me dijo en voz baja que ella era la esposa de José Ramón. ¿Usted era amigo de él, verdad?, me preguntó, y en medio de la angustia de lo que ya sabía, le pude contestar que sí, que fui muy amigo de él desde la primaria. Entonces ella, en medio de sus lágrimas, se le iluminó la cara y con una forzada sonrisa me dijo, “venga para que lo vea… quedó igualito, así como era él, como un Tamalito”.

Luis Salomón Barrios
Escritor
Luis Salomón Barrios S. nació en Venezuela, ha vivido y estudiado en Europa, donde viajó por Europa Occidental y Oriental, incluyendo extensamente a la URSS. En los Estados Unidos estudió en la universidad jesuita St. Louis University, obteniendo los títulos de A.B., M.A. y PhD. en Relaciones Internacionales y Política Latinoamericana. A su regreso a los Estados Unidos en 1998 se residenció con su familia en Orlando, Florida, donde trabajó como periodista y analista político, docente universitario y traductor para varias compañías.




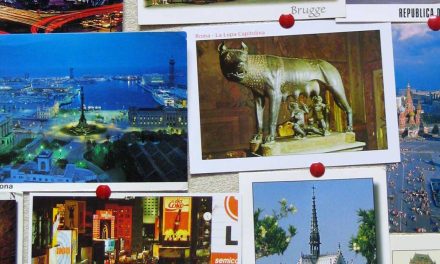

Comentarios recientes