Las últimas lluvias del verano que interrumpían el calor al que ya parecía que nos habíamos acostumbrado, siempre animaban la discusión entre si la lluvia traía más o menos calor. Pero indiferentemente de ello, la lluvia nos distraía en aquella casa que miraba al mar, como si ella no se cansara de mirarlo desde hacía quién sabe cuántas décadas que la habían construido. Los pisos y las paredes de madera le sonaban como si fueran quejidos, y los truenos que a veces acompañaban a la lluvia, eran como lamentos distantes que los contestaban en una especie de altercados de una conversación que no entendíamos, pero que nos distraía. A veces trataba de descifrarla porque en la soledad, solo ellos hablaban. Esa tarde estaba lloviendo a cántaros, y desde las dos ventanas frontales podía mirar al mar que se había vuelto gris, al punto que como el cielo también estaba del mismo color, sin poder distinguir el horizonte, parecía un mar infinito, como en realidad siempre creíamos que debía ser, no solo sin fondo sino sin límites, unido al cielo, como parte de la infinidad del universo, de día, de noche, a la hora que fuera, pero bello, siempre bello, siempre impenetrable, todo haciéndose uno, hasta que todo fue interrumpido por el sonido de un auto que llegaba tocando su bocina para anunciarse, y me asomé a la ventana y lo vi llegar, era Albert, con su traje de lino blanco, su sombrero de Panamá blanco y una camisa verde trastornada por una corbata gris, pero eso ya lo sabía hasta sin verlo, porque conocía el ruido del motor de su Pontiac, inconfundible porque era rosado, y de su bocina, que era como un mugido ronco. Él era siempre esperado, aunque pocas veces venía, si alguna vez lo hacía. Pero allí estaba, porque hoy, él no podía faltar.
Corrió hasta la puerta pero no pudo evitar mojarse porque la lluvia había pasado de aguacero a pertinaz. El sombrero y las hombreras marcaron la lluvia, y sus zapatos de negro y blanco, quedaron embarrados de arena. Abrí la puerta y pasó como un rayo hacia adentro, riéndose como un niño travieso que ha desafiado a los elementos, con la cara también mojada al igual que sus manos que traían un paquete, que también se mojó. Estaba envuelto en papel de regalo azul, y el lazo, rojo, se había acostado sobre el papel para descansar de la lluvia. Me miró, y luego miró al regalo, y estirando la mano me lo entregó. Feliz cumpleaños, me dijo, ¿o creías que se me iba a olvidar? En el piso había dejado sus huellas arenosas.
No lo voy a abrir hasta que te hayas comido el pastel, le dije, porque sé que quieres que lo sirva ya. Es de chocolate con chocolate, el mismo de siempre, pero es que tú eres el mismo de siempre y no aceptarías otro. Ven, siéntate, hablemos, le dije enseñándole una silla sin darle importancia a cuál porque él las conocía de memoria y sabía que era un gesto a nivel del subconsciente, como el que siempre lo había esperado deseando que llegara de sorpresa, aunque fuera como hoy, de una sorpresa fingida por ambos. Nos miramos y nos reímos. Éramos niños, éramos sinceros.
Se quitó el sombrero y el saco, y se pasó los pulgares a lo largo de los tirantes rojos que le sostenían los pantalones en una moción tan rápida como estrepitosa cuando los dejó caer sobre su abultado vientre. Nos sentamos. Eso me hacía reír y él lo sabía, y por eso se rió antes que yo, luego esperó a que le preguntara, ¿café? Sí, me dijo, pero tú sabes con qué. Yo sabía.
Me fui hasta la alacena para sacar la botella de whiskey que él guardaba para él mismo, porque sabía que más nadie la tomaba, en parte, porque sabía que más nadie venía. Tomé la cafetera y la preparé, y nos sentamos el uno frente al otro, él con los pies abiertos y yo con los pies cerrados, las manos en las rodillas, pero apenas nos miramos, él se inclinó, me las capturó y me dijo, feliz cumpleaños, y me dio un beso en la mejilla. Yo me reí.
¿Cómo está Nueva York?, le pregunté esperando la misma respuesta de siempre: igual, ni más ni menos, unos, mal y otros, bien, todo el mundo ocupado porque allá nadie sabe descansar. Él sabía las preguntas y yo las respuestas. Pero me gustaba que él me las diera y yo, recibirlas como si nunca la hubiera oído. Fingíamos y lo sabíamos. Nos divertíamos.
Me empezó a detallar sobre la ciudad como si yo no la hubiera conocido: el verano en Central Park, las multitudes en el zoológico y Coney Island, y los paseos hasta las montañas del norte para escaparse del ahogamiento del calor. Pero ya todo eso acabará porque vendrá el otoño, dijo. Ya vendrán los días del teatro y la ópera, ahora la vida se mudará a Broadway, y finalmente, vendrá la Navidad. Solo aquí no transcurre el tiempo, le dije, ni hay prisa, ni hay nada que me interrumpa, ni la lluvia de hoy, porque sabía que vendría, así como tú, mi visitante de verano, siempre infalible, como el calor y la lluvia de verano, tu presencia y tu espíritu, inseparables. Nos interrumpió el olor del café.
Me di media vuelta para ir a buscar dos tazas sin leche ni azúcar. Las serví hasta el borde como a él le gustaba tomarse el café, caliente como una brasa, complementado con una buena dosis del whiskey, lo sabíamos ambos. Él se la arrimaba hasta el borde de los labios como para besar a la taza y la soplaba con cariño como para no despertarla, y así la iba aspirando llenándose del olor, primero, y luego de los sorbos que lo hacían cerrar los ojos para transportarse mientras sin detenerse, y la iba consumiendo hasta vaciarla, sin decir palabra, y al llegar al final, me decía, ¿y dónde está el pastel?
El pastel estaba en la mesa del comedor, a solo unos pasos de las sillas donde estábamos, destacándose el gran bulto marrón sobre el mantel blanco, almidonado, bordado en azul muy pálido por los bordes, una de las pocas cosas que quedaban en la casa recuerdo de nuestra familia después que la depresión acabó con todo, hasta con los recuerdos, pero que nos había hecho rehacer al mundo para crearlo de nuevo, todo, aunque ya no tuviéramos muchos años para vivirlo, pero así, tal vez, nos hacía vivirlo con mayor entusiasmo y conciencia que el de antes, y nos acercamos, como niños, y aunque sin velas, lo miramos con los corazones encendido y él me dijo, sin cantar, que tengas un cumpleaños feliz, y yo se lo creí porque lo sentí que venía desde muy adentro de su corazón, y miré al pastel fijamente para que él no viera que me salían lágrimas de los ojos, no de tristeza sino de alegría de que él estuviera conmigo. Sentí su presencia cuando me tomó por los hombros, de espaldas, y me volvió a decir, pero esta vez solo para que yo lo oyera, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños.
Lo seguí oyendo que me repetía el estribillo como las olas que se repiten sin parar. Seguí sintiendo que me tocaba los hombros con el peso de sus manos, su respiración en mi cuello, su presencia en el olor del café con whiskey que lo esparcía el viento que entraba por el frente, cada vez lo oía mejor en el silencio del mar que había quedado cansado después de la lluvia, y dí media vuelta y miré al mar, ahora azul, ahora calmado, ahora nubes que pasaban, ahora unas gaviotas que volaban, todo tranquilo, todo silente, todo solo. Al cielo le había llegado la hora del crepúsculo y el viento había borrado la arena de sus huellas y el aroma del café. El pastel estaba casi intacto, como mi memoria.
Ya era el final del verano. Albert ya no regresaría este verano. El viento empezó a refrescar como avisando que pronto vendrían otros tiempos, que siempre debería tener listo el pastel del cumpleaños porque él siempre llegaría, así estuviera o no lloviendo, porque nunca nos olvidábamos de vernos al final de un verano.

Luis Salomón Barrios
Escritor
Luis Salomón Barrios S. nació en Venezuela, ha vivido y estudiado en Europa, donde viajó por Europa Occidental y Oriental, incluyendo extensamente a la URSS. En los Estados Unidos estudió en la universidad jesuita St. Louis University, obteniendo los títulos de A.B., M.A. y PhD. en Relaciones Internacionales y Política Latinoamericana. A su regreso a los Estados Unidos en 1998 se residenció con su familia en Orlando, Florida, donde trabajó como periodista y analista político, docente universitario y traductor para varias compañías.


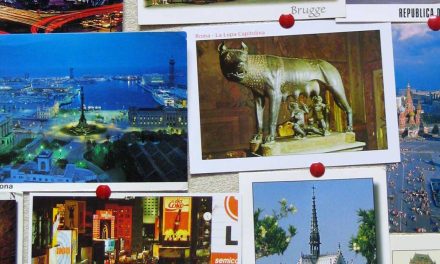



Comentarios recientes